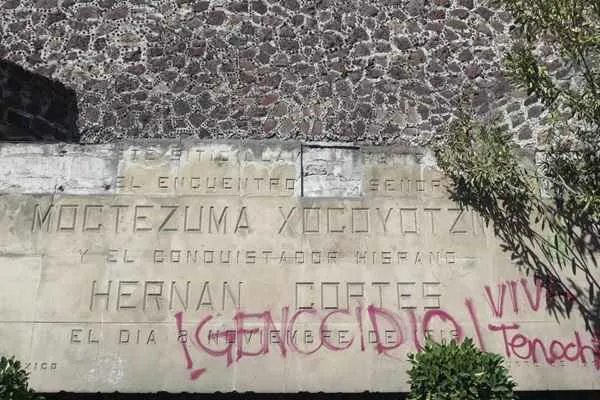A veces, en el Centro Histórico de la Ciudad de México, uno camina sin mirar arriba. Entre el ruido, los puestos, la prisa… es fácil olvidar que las paredes también guardan historias. Y algunas son más oscuras de lo que imaginamos.
Esta, por ejemplo, comienza en abril de 1823. En un convento enorme, solemne, el Convento de la Merced. Ahí entró un hombre llamado José María Salinas, un ladrón con un plan pequeño y una ambición desmedida. Iba acompañado —eso dijo él— pero sus compañeros se echaron para atrás a última hora. Y así, solo, cruzó la puerta del templo.
Lo que hizo esa noche no fue solo un robo. Fue un desafío. Frente a la Virgen, al Niño Dios, a Jesús mismo… Salinas tomó joyas, vasos sagrados, todo lo que brillara. Y luego salió como si nada, incluso con una hostia consagrada en la boca. Un gesto que, para la época, era como escupirle al cielo.
No lo atraparon ahí. Eso habría sido demasiado simple. Salinas cayó después, por torpe, por intentar vender lo robado. Su propia impaciencia lo entregó.
Lo que vino después… fue peor.
La condena era la muerte. Eso ya lo sabía. Pero la ciudad entera ardía de indignación. No bastaba matarlo: había que castigarlo para siempre. Al menos eso exigía el pueblo. Querían su mano derecha —la “mano pecadora”, decían— cortada de un solo golpe. Y querían verla, clavada en el atrio del templo, como advertencia para cualquiera que pensara repetir el sacrilegio.
Y así fue. Un hachazo. Una mano arrancada. Un clavo atravesando la carne. Un nicho de cantera y, arriba, Santiago Apóstol, vigilando la escena.
La mano quedó ahí. Al aire libre. Día tras día, lluvia tras lluvia. Y el tiempo hizo lo suyo: primero la piel, después la carne, hasta que lo único que quedaba eran los huesos. Un recordatorio silencioso de un crimen que ya nadie recordaba con detalle, pero que todos sabían que había sido grave.
Cuando ya no quedaba nada que mostrar, los religiosos mandaron fundir una réplica en bronce. Una mano nueva para un castigo viejo. Pero esa también se perdió, en tiempos de Reforma, cuando tantas cosas cambiaron de lugar y de dueño.
Lo que quedó después fue lo que hoy vemos: una mano de piedra. Una sustituta de todas las anteriores. Una marca que se negó a desaparecer.
Y como pasa con cualquier historia antigua, aparecieron rumores. Que los huesos verdaderos fueron robados por una bruja. Que sirvieron para un conjuro. Para un brebaje. No hay pruebas, claro. Pero en México, las leyendas no necesitan certificados.
Años más tarde, un hombre adinerado decidió llevarse la figura de la mano a su casona. Desde entonces, esa casa se conoce como la “casa de la manita”. Porque así somos: a la historia le tememos, pero también la adoptamos.
Hoy, si caminas por el barrio de La Merced, entre calles estrechas y puestos que nunca duermen, puedes encontrarte con esa mano de piedra. En la esquina de Jesús María y Manzanares, clavada en una fachada que mira a un mundo que ya no se parece en nada al de 1823… pero que todavía, a veces, parece necesitar recordatorios.
Ahí sigue. Como si vigilara. Como si esperara. Como si supiera que hay historias que no se borran tan fácil.